Yo estuve dos años encerrada tras cuatro bisagras a la espalda con tornillos de acero como cuatro barrotes de hierro. Prácticamente presa. Y durante un año dormí colgada con un saco de arena que tras la polea me tiraba del cuello, mientras unas correas marrones me ataban la cintura. Me lo dijeron a pocos días del viaje de fin de curso en tercero de BUP. Eso dijeron: Un corsé, de día y de noche, junto con un carcelero que me abriera y cerrara los tornillos cada noche y cada crepúsculo.
Yo también odiaba con ganas que el corsé rompiera la ropa y que no pudiera vestir más que camisetas anchas de algodón. Una por fuera y otra por dentro, para que aquello no me provocara más llagas. Y para no quejarme. Para no torcer el gesto ni dar pena, que la pena era casi peor que aquella armadura de plástico y siempre había cosas más graves de las que lamentarse.
Sin uno de mis padres -carceleros desde que nos dieron la noticia- no podría pasar una noche fuera (¡Ay!), así que fingiendo que aquel armazón no me importaba le dije a mi tutora que no iría a Italia, el primer viaje en muchos años.
Mi corsé era de plástico rosado, pero lejos de sentirlo más amable debido a su color, odié el rosa para siempre. Aprendí a agacharme flexionando las rodillas, porque cada vez que curvaba mi cintura el dichoso plástico rosado y rígido asomaba por encima de mis omóplatos como una broma pesada, levantando mi camiseta agujereada. Algunas veces hoy, sigo soñando que me agacho y una protuberancia se asoma bajo mi ropa, sintiendo una angustia parecida a la de caminar desnuda por los pasillos de la oficina.
Podría decirse que en aquella ocasión la literatura me salvó, porque de todas las asignaturas -y profesores- tuvo que ser ella. Me esperó a la salida de clase para decirme que ella sería mi carcelera, que le enseñara los mecanismos de aquella condena. Durante más de una semana de viaje por Italia, mi profesora de literatura vino todas las noches a mi habitación a aflojarme los tornillos para por la mañana volvérmelos a colocar.
Lo peor, sin duda, el día que fabricaron el corsé ortopédico. Un día que había olvidado hasta que me he topado hoy con el relato «El corsé y la niña», de Mariana Torres. He sentido de pronto el yeso caliente, el suelo frío, mi desnudez delante de muchos ojos, las bragas, señora, se le van a manchar las bragas de yeso a la niña, esas bragas blancas que se confunden con el calor que me derraman por el cuerpo, que no respire, que no se mueva, es sólo un instante y ya verá la cinturita de avispa que se le queda, ya verá cómo en seguida se acostumbra. Será su cuerpo secreto.
Y de nuevo, tras un relato así, la literatura que me salva.
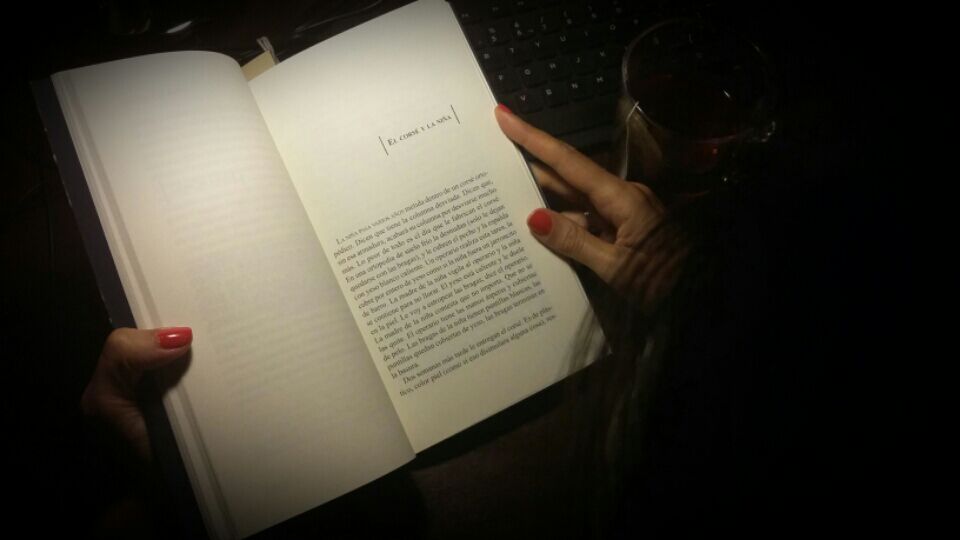
2 comentarios
Hola Xenia, como siempre, describes con una avidez inmensa. Mi hermano tuvo ese corse de plástico pegado al cuerpo con doble camiseta. Mi madre era su carcelera. Aun recuerdo las burlas de sus supuestos amigos. Los niños pueden ser muy crueles, y le llamaban el robot.
Hoy en día, no sé si tendrá pesadillas o no con aquella dichosa armadura, en su caso, naranja.
Un beso 😀
Sí que lo son. No sé si por falta de empatía o pura supervivencia. A mí no me hacía falta escuchar esa palabra. Robot. Estaba siempre en el aire. Espero que tu hermano no tenga pesadillas con aquello. Yo ya no lo recuerdo con dolor, sino como un molesto episodio que tuve que pasar. Y estoy segurísima de que tú le ayudaste a pasar ese trago, amortiguando sus sueños. Un beso fuerte.